Como decíamos ayer... seguimos con otra pregunta que podemos resumir, de manera más o menos poética, en el ya eterno dilema de si existen o no las famosas (o dichosas: es cuestión de opiniones, como veremos) musas.
El proceso creativo es un tema tan personal e íntimo que, nuevamente, no vamos a llegar a ninguna conclusión dogmática y menos aún plantear recetas mágicas ni descifrar trucos, porque, en verdad, no hay ni recetas ni trucos que sean válidos o nos puedan valer a todos por igual o en el mismo momento. Por suerte sí contamos con gran cantidad de las llamadas poéticas personales o teorías de varios autores sobre el acto de crear.
«El arte de escribir cuentos es un poco como el arte del cocinero. Escribimos para el paladar, para ser agradable a quien lee. Claro que las recetas solas no sirven. Son las astucias del cocinero, el cierto don que hace comprender qué es la “cantidad suficiente” de algo». Nunca probé un platillo preparado por Bioy, pero su cuento «Margarita o el poder de la farmacopea» les dejará un regusto en el paladar de su acervo literario que jamás podrán olvidar, como esos sabores que volverán una y otra vez. No deja de ser una certero paralelismo comparar el arte culinario y el literario, pues hasta el mejor chef es incapaz de preparar el mismo plato exactamente igual, ni aun siendo su creador, porque nunca somos los mismos y, como suele decirse, el cariño es el principal ingrediente de toda receta magistral, como el amor por lo que se hace es un condimento imprescindible en la literatura.
Si somos partidarios de la tesis del influjo de un más allá incognoscible insuflado por unas chicas vestidas con gasas que van y vienen sin avisar y cuando más o menos se las espera, podríamos concluir que la capacidad para escribir es un tipo de bendición. Pero también «escribir es una maldición. No me acuerdo exactamente por qué lo dije, y con sinceridad. Hoy repito: es una maldición, pero una maldición que salva. […] Es una maldición porque obliga y arrastra como un vicio penoso del cual es casi imposible librarse, pues nada lo sustituye. Y es una salvación. Salva el alma presa, salva a la persona que se siente inútil, salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos que se escriba. […]
Qué pena que sólo sé escribir cuando la “cosa” viene espontáneamente. Así quedo a merced del tiempo. Y, entre un escribir verdadero y otro, pueden pasar años.
Me acuerdo ahora con saudade del dolor de escribir libros». Clarice Lispector, por ejemplo, es de esas escritoras que espera que la musa llegue; por suerte para sus lectores la visitaba muy a menudo. Pero también ahonda en eso que hablábamos antes: no sólo es que cuando llegue la musa no exista nada más importante que escribir sino que, cuando no llega no sabemos qué hacer, no entendemos qué pasa, qué aquelarre debemos hacer para invocarla nuevamente. ¿Y si me abandona? ¿Y si ya no tengo nada que contar? Y, sin embargo, escribir, a veces, también se convierte en un dolor tantas veces comparado al parto. Y sigue la contradicción: escribir es una bendición y una maldición, pero salva. No escribir duele pero escribir duele también.
Este tipo de reflexiones suelen ser las que dan pie a los numerosos clichés sobre los escritores: bohemios, idos, locos que viven en y por y para sus mundos imaginarios y, por lo tanto, alejados de la realidad y de sus congéneres, seres insensibles. Pero esto no deja de ser otra de las tantas contradicciones que pueblan la vida y el arte. Por eso lo mejor, otra vez, sería hacer caso a Monterroso cuando nos dice: «No olvides los sentimientos de los lectores. Por lo general es lo mejor que tienen; no como tú, que careces de ellos, pues de otro modo no intentarías meterte en este oficio».
Este tema también podríamos decir que va por rachas o modas. Ya Homero iniciaba su libro dando las gracias a la musa por concederle el don de la palabra. Los escritores medievales, aún después de que la literatura dejara de ser anónima, encomendaban sus textos a la virgen. Pero tal vez fueron los románticos los que más han hecho porque las musas sean vistas como los griegos nos las pintaron. Ese arrebato ineludible que nos impulsa a crear como algo que es ajeno a nuestra persona, una necesidad que no podemos dejar de saciar por encima del bien y del mal.
Si aceptamos como tesis única el influjo de las musas prescindimos por completo de una de las intentia o intenciones de significación formuladas por Umberto Eco: la intentio auctoris (intenciones del autor), y el escritor pasa a ser un mero vehículo de transmisión entre los lectores y las divinidades. Por lo tanto nos estaríamos refiriendo a una concepción clásica de las artes y, en nuestro caso, al cuento oral y/o tradicional —de ahí su anonimato— en contraposición al cuento moderno y posmoderno en los que la intentio lectoriis (interpretación del lector) es fundamental para la reconstrucción del relato.
Quiero recordar que fue Picasso el que hizo famosa la sentencia: «Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando », y creo que este señor sabía bastante de arte, por lo que tampoco estaría mal bajar de vez en cuando al planeta tierra y usar los métodos tradicionales.
«Cuando yo empiezo a escribir no creo en la inspiración, jamás he creído en la inspiración, el asunto de escribir es un asunto de trabajo; ponerse a escribir a ver qué sale y llenar páginas y páginas, para que de pronto aparezca una palabra que nos dé la clave de lo que hay que hacer, de lo que va a ser aquello». Esta es la opinión del genial Rulfo con respecto a esta disyuntiva, o sea que, aparentemente se pone del lado de la sudoración como método de trabajo. Sin embargo no descarta del todo ese no sé qué que qué sé yo porque reconoce que «se trabaja con: imaginación, intuición y una aparente verdad. Cuando eso se consigue, entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer: el trabajo es solitario, no se puede concebir el trabajo colectivo en la literatura, y esa soledad lo lleva a uno a convertirse en una especie de médium de cosas que uno mismo desconoce, pero sin saber que solamente el inconsciente o la intuición lo llevan a uno a crear y seguir creando». Él prefiere llamarlo intuición o atribuírselo al inconsciente, pero me cuesta creer, releyendo las poéticas de otros geniales creadores, que Don Juan no tuviera esa cosa, ese talento al fin y al cabo innato en todo escritor.
Y hablando de cosas, otro de los grandes creadores del género, aunque también de novelas inolvidables como «Crónicas marcianas» o «Fahrenheit 451», nos dice, hablando del proceso creativo que «uno tropieza con la cosa. No sabe qué está haciendo y de pronto está hecho». Sería conveniente hacer notar la diferencia de estilos entre Rulfo y Bradbury, así como —o precisamente por eso— su contexto cultural que aboca a cada autor a escribir sobre su realidad entorno y época. Esto es evidente en Rulfo quien se inspiraba en la vida rural gracias a sus observaciones en el campo de la antropología en México. Aprovecho para recomendarles una exposición itinerante de fotografías realizadas por el propio Rulfo mientras estudiaba las distintas comunidades de su país, en donde se aprecia su ojo narrativo en cada secuencia. Si alguien se atreve a decir que Rulfo era mejor fotógrafo que escritor, estaré de su parte.
Bradbury, por otro lado, pertenece a la cultura norteamericana, tan distinta de la hispanoamericana en general y de la mexicana en particular, y además se adentró en un subgénero del cuento como es el de la ciencia ficción donde ha conseguido una maestría incomparable. Personalmente, si yo hubiera nacido en Norteamérica —¿qué inconfesable pecado debería de haber cometido para semejante castigo?— también buscaría cualquier excusa para evadirme de la realidad, y escribir cuentos fantásticos o de ciencia ficción me parece una tan válida como cualquier otra.
Volviendo a México y a maestros del género, sin duda Juan José Arreola es de los más representativos. Sus textos, juntos con los de Torri y Monterroso, fueron la inspiración para que Dolores M. Koch escribiera su célebre tesis allá por 1981 y que impulsó el acercamiento crítico al microrrelato. «No quiero aparecer como un romántico feliz que sostenga el ángel de la inspiración. No. En estos momentos soy un racionalista y materialista completo». Arreola sí es radical en este aspecto, de hecho reniega de la técnica —es fácil decirlo y hacerlo cuando uno la tiene tan aprehendida— como de los intelectuales decía huir Rulfo. «Creo en el ángel de la inspiración. Creo en un movimiento interior. Creo en la plenitud. Creo en que me llena como a un vaso un licor que viene de otros lugares, y que me sale por la boca y los ojos en forma de palabras o lágrimas, y me eriza los cabellos. Entonces estoy henchido. Y naturalmente eso no tiene una vía normal de comunicación y tiene que ser la versión sobre el papel». Con estas palabras, junto con el resto de su obra y su personalidad inimitable, Arreola contribuyó de manera definitiva a afianzar esa imagen bohemia del escritor que vive por y para la literatura; y algunos, con suerte, de.
Después de todo, esto viene a ser, como decía Clarice Lispector, la explicación que no explica cuando nos dice que «no me resulta fácil acordarme de cómo y por qué escribí un cuento o una novela. Después que se despegan de mí, tampoco yo los reconozco. No se trata de “trance”, pero la concentración al escribir parece borrar la conciencia de lo que no haya sido el hecho de escribir propiamente dicho». No es un trance, pero casi; no existen las musas, pero haberlas haylas.
En las visiones particulares de cada creador observamos semejanzas y diferencias con respecto a este tema, así que, nuevamente, al final de este tema no podemos llegar a una conclusión taxativa ni contestar categóricamente al enunciado del planteamiento inicial. Pero sí podemos relacionarlo con otro más teórico: el del tema y la forma de toda obra narrativa, al que dedicamos sus propios espacios por la importancia que poseen en la creación de un cuento en el caso de nuestro estudio. Podríamos anticiparnos sugiriendo que, tal vez, el tema esté más relacionado con la inspiración, con la visión particular que cada escritor tiene sobre la vida, y la forma más con las diversas técnicas que podemos emplear para estructurar nuestro relato y, por lo tanto, emparentada con el trabajo y la sudoración.
El fondo, la forma, la tensión narrativa, los finales que nos dejan un regusto inolvidable, todos estos y otros temas que iremos viendo, están presentes en este breve texto de Ray Bradbury que es una minificción en sí mismo. Así que yo también los dejo ahí —sea dónde sea ahí, y eso puede ser lo más inquietante—, y por supuesto solos con su cosa.
«Ahora los dejo al pie de la escalera, treinta minutos después de medianoche, con un bloc, una pluma y una posible lista. Conjuren sus palabras, alerten a su personalidad secreta, saboreen la oscuridad. Peldaños arriba, en las sombras del altillo, espera su Cosa. Si le hablan con suavidad y escriben toda vieja palabra que quiera saltar de sus nervios a la página…
Tal vez, en su noche privada, la Cosa del final de la escalera… empiece a bajar».


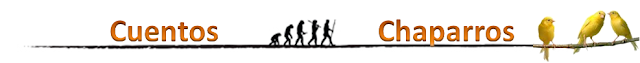


No hay comentarios:
Publicar un comentario