Dice un refrán: “Bienaventurado quien no teniendo nada que decir se abstiene de demostrarlo con sus palabras”. Y si son por escrito, añado, mucho mejor.
En cada taller, en cada concurso, como en cada situación de la vida, casi todo tiene dos lados, cara B y cara A, como en esos discos antiguos y los cassettes donde aprendimos a amar la música. Lo mejor de cada taller, siempre, siempre, son ustedes, quienes participan, quienes nos hacen comprender precisamente eso, que nada es verdad ni mentira.
Sin embargo todas las personas coinciden en que cualquiera puede escribir, que basta con el “talento”, con aprovechar ese instante en que las “musas” nos tocan. Normalmente quienes piensan eso, no piensan porque creen que es suficiente con “sentir”, el arte, la poesía pura, el influjo divino ya que fueron bendecidos por los hados con su arte. Esa es la gente que escribe y no lee. Que escribe y no se relee. Que escribe y no reescribe. Esa es la gente que cuando alguien dice que hay muchas posibilidades profesionales en, por ejemplo, la horticultura o cualquier otro trabajo que quieran desempeñar dignamente, se enfadan y recurren al: “Es que tú no tienes sensibilidad”.
En la escuela nos enseñaron a escribir, a juntar letras y descifrar lo que ese código que usamos y se llama lenguaje nos quería transmitir, y confundimos eso con la literatura, con el arte, con “saber escribir”.
A nadie sorprende —y es más, lo exigimos—, que la persona que va a operarnos a corazón abierto, a vida o muerte, tenga por lo menos rudimentarios conocimientos del cuerpo humano, aunque sea saber, aproximadamente, dónde queda el corazón. Quienes viven en un país desarrollado incluso creen que esa persona debió estudiar medicina. Dudo que nadie pusiera su vida o la de sus seres queridos en alguien que nos dice que opera porque tiene talento y ya.
Sin embargo, cuando se trata de literatura, es la única condición que nos parece razonable. Y se nota, créanme que se nota cuando escribimos sin tener ni la más mínima sospecha de que las palabras pueden combinarse de manera tal que expresen con mucha exactitud lo que deseamos. Cuando se trata sólo de expresar una idea lo llamamos saber redactar; cuando se trata de querer transmitir algo más, lo llamamos arte escrito, literatura.
¿Quién no conoce a alguien que se dedica y vive del arte? ¿Quién no le pregunta: “Bueno, vale, pero además de escribir ¿en qué trabajas?”, como si lo que hacen no fuera serio? Porque es así, no somos capaces de valorar el trabajo artístico, porque creemos que eso de juntar palabras (y más cuando son poquitas, ¿no? como en un microrrelato) lo puede hacer cualquiera. Y no dejan de tener razón: las librerías están llenas de libros publicados por personas que debieron dedicar su talento a otras cosas que no tuvieran nada que ver con la literatura. Y eso nos justifica para hacerlo, por lo visto, y leído.
Nuestra experiencia a lo largo del tiempo en diversos talleres literarios nos confirma que una parte de las personas que se apuntan lo hacen porque están convencidas de que su arte es inigualable. Esas personas pagan para ser alabadas y se van pensando que el mundo está equivocado y que no las comprenden.
De hecho, la experiencia nos dice que esas personas ni siquiera pagan porque tampoco entienden que alguien pueda explicarles (¡a ellas, que se guían por la musa!) que sus textos son mejorables. Ya es ridículo que alguien cobre por escribir como para que encima haya que pagarle por “enseñar” a escribir.
En estos talleres comprobamos que una cantidad desorbitada de personas que escriben, no leen. Incluso todavía hay quien cree que esta no es una condición necesaria. Y una de las justificaciones que usan como excusa es que cuando sus amistades leen (padecen en silencio) sus escritos, casi siempre se deshacen en halagos. De esas amistades vivimos nosotros, pero por su bien psicológico y para que los bosques dejen de sufrir, alentamos a que pierdan sus teléfonos. Necesitamos que nos echen flores y parabienes, que nos digan qué altos somos, qué rubios somos, qué bien escribimos. Necesitamos de la literatura pero sólo de la que escribimos nosotros, que es la mejor, claro.
Por eso adoro leer, por eso me encanta escribir, por eso detesto la falta de humildad.
Las comparaciones son odiosas pero son nuestra única unidad de medida para la balanza. Por suerte el arte es lo bastante subjetivo para que conviva todo tipo de manifestaciones. Leer nos permite querer llegar a ser mejores en lo que escribimos, pero cuando después de disfrutar con una de las grandes obras maestras de la literatura pensamos: “vaya cosa, eso lo escribo hasta yo”, debería bastar para no perder el tiempo escribiendo y hacérnoslo ver por un profesional de la psiquiatría, aunque no haya estudiado y sólo sea un talentoso gurú o una experta sanadora.
La época que nos ha tocado vivir nos induce a ser mejores, a hacerlo todo rápido, a ser “alguien”, o sea, famosos por algo, y eso toca de cerca la necedad humana de sentirnos queridos.
La literatura parece ser un campo fecundo para encontrar de manera fácil esto. Nadie piensa que pueda ser un campo minado para el ego, porque el arte es tan subjetivo que siempre encontraremos a alguien que nos admire. Eso lo saben quienes se dedican de manera profesional a la escritura, y tarde o temprano terminan sabiendo que, en muchas, demasiadas ocasiones, tanto en la literatura como en la vida, quien te halaga sin argumentos, o sea, quien te hace un favor, tarde o temprano te lo cobra. No se pide sinceridad, se solicita caridad a fondo perdido invirtiendo en bonos de la beneficencia artística.
Nadie es mejor por escribir, bien o mal, pero hay quienes quieren, necesitan ser alguien y recurren a la escritura como terapia, a la literatura como confirmación.
Y si no me entiendes, es que no comprendes mi arte. Esa es, muchas veces, la única gracia de escribir y muchas, demasiadas veces, la desgracia de leer.
Muchas gracias de nada.


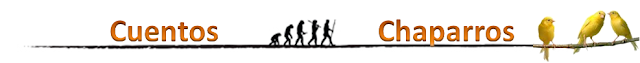


No hay comentarios:
Publicar un comentario