Ahora que ya pasó la algarabía de la celebración de las bodas de
oro de Rayuela de las que —como buen
cronopio estoy convencido— Cortázar hubiera hecho su fiesta particular
abominando de las oficialistas, creo que es un buen momento para volver sobre
este libro mágico.
El adjetivo no es casual y se explicará más adelante.
Como también sé —igual que sabían Oliveira y la Maga— que las
casualidades no existen, a veces me da por inventarlas, como si hubiera pocas,
como si fueran necesarias más coincidencias.

La que toca este aniversario es la de los años. Cuando Rayuela se publicó Cortázar tenía casi cincuenta. Esto es una casualidad premeditada con alevosía, y siempre con nocturnidad, porque Rayuela es las calles de París y la noche, y el enclaustramiento oscuro del departamento de Baires.
Leo y releo Rayuela.
Leo y releo textos sobre Rayuela,
sobre Cortázar, sobre la novela como género, sobre Rayuela como novela que subvierte el género.
La magia de Rayuela es
la de esos libros “sagrados” o clásicos que se pueden tomar por cualquiera de
sus páginas y sacer algo en claro o, mucho mejor, siguiendo el espíritu de
búsqueda eterna de respuestas de Oliveira, encontrar más preguntas.
Entre las múltiples interpretaciones y enseñanzas que se pueden
sacar de Rayuela, la de la búsqueda
como motivo propuesta por el escritor Félix Terrones me parece que da en el
centro de la diana, con esa flecha que el propio Cortázar aspiraba a manejar
cuando decía que «un escritor de verdad
es aquel que tiende el arco a fondo mientras escribe y después lo cuelga de un
clavo y se va a tomar vino con los amigos. La flecha ya anda por el aire, y se
clavará o no se clavará en el blanco; sólo los imbéciles pueden pretender modificar
su trayectoria o correr tras ella para darle empujoncitos suplementarios con
vistas a la eternidad y a las ediciones internacionales»[i].
La novela empieza con la ya célebre frase que resume la
búsqueda. En este caso Horacio busca a la Maga, precisamente a la persona que
podríamos calificar de antítesis o reverso del personaje central. Horacio
envidia a veces, detesta otras, no comprende las muchas, admira y quisiera
aprender la aparente simpleza con que Lucía toma las decisiones.
Para la Maga es más fácil saber qué hacer ante un ataque nuclear
o una pregunta metafísica que decidir el color del vestido, una canción
favorita o el sabor de un helado.
Horacio busca en la Maga lo que no le es posible encontrar por
culpa de los conocimientos adquiridos con la finalidad de obtener respuestas.
Es la paradoja de la razón que termina por ganarle siempre la partida, hasta
que decide, del lado de allá, intentar engañarla, engañarse y parecer un
piantao jugando con piolines.
Desde luego, siempre estará presente el anhelo de completitud
que tiene Horacio y lo empuja a codiciar la perspectiva de la Maga, que no es
más que el fin de su búsqueda (la respuesta a la pregunta no es la Maga sino su
forma de ver el mundo).
«Sin
palabras llegar a la palabra, quizá sea esta una de las frases
que mejor podría resumir a la novela en todos los niveles (literario, social,
lingüístico y estético) pues resalta el hecho de procurar la unidad no en un
lenguaje heredado, sino en el lenguaje como meta de identidad»[ii].
El lenguaje en esta novela alcanza los límites a los que pocas
veces se ha llegado en la literatura. Quiero dudar que Cortázar fuera
totalmente consciente de que estaba escribiendo Rayuela, la Rayuela que
ahora, cincuenta años después de su publicación, sigue estando considerada como
una de las obra cumbre de la literatura en castellano.
Quiero creerlo porque me parece imposible estar frente a la
belleza y no enloquecer. Se puede llegar, vadear sus contornos, mirarla de
soslayo, dejarla intuir en una frase, pero no saber que en cada oración, en
cada combinación de palabras hay mucho, hay tanto, hay todo.
Cortázar sí sabía lo que quería hacer. Como dijimos, iba a
cumplir la cincuentena y el libro lo comenzó casi cinco años antes. Sabía y
quería y, lo que es más importante, podía. Aun así continuaba con la sempiterna
duda del artista que trabaja en su obra con la duda de si será comprendida.
Pero volvamos al lenguaje.
Pocas sentencias filosóficas más acertadas que la de Wittgestein
sobre conocimiento y lenguaje: «Los
límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo».
Para Horacio la realidad es solo una casualidad, o sea, una
posibilidad ante las infinitas posibilidades de otras realidades paralelas —que
tal vez existan o no al unísono— cuyo único detonante es la decisión tomada en
un momento dado. La pasividad existencialista de Horacio es el colmo del
raciocinio, de la supuesta lucidez del pensamiento o de la evidencia de que
pasará lo que tenga que pasar haga lo que haga, o algo parecido, o no, pero que
da igual.
«No obstante, Rayuela se
aparta del existencialismo en su concepción del lenguaje porque éste sí precede
y además trasciende la experiencia humana, restándole libertad y, por lo tanto,
elección, más allá de cualquier posibilidad de evasión. Se trata de un lenguaje
que, además de cerrarse sobre los individuos, hace de ellos instrumentos de
cambio, delineando sus sentimientos e ideas. Las consecuencias de esto son
mucho más desoladoras desde el momento en el que se reconoce que nadie puede
escaparse al lenguaje y su determinación de nuestros sentimientos y anhelos (de
ahí el recelo del protagonista: la soberbia venganza del verbo contra su padre)»[iii].
El lenguaje, las palabras, esas perras negras que lo mismo nos
conducen con su tenue resplandor, un rayo
misterioso de luciérnagas curiosas
en medio de la oscuridad, como nos precipitan en el abismo más oscuro de la
sinrazón, bordeando la locura y el suicidio, la negación total, el rechazo
absoluto a saber, el cansancio… todo,
todo se olvida. En palabras del propio Cortázar: «Ya se habrá adivinado que como siempre las palabras están tapando
agujeros»[iv].
Cortázar también consiguió otro milagro con Rayuela. Se puede decir que es una novela “culta”, si pedimos antes
disculpas y nos arrodillamos primero ante todos los cronopios que en el mundo
han sido por decir tamaña barbaridad. Sería suficiente con conocer todas sus
referencias culturales para tener una vasta cultura, por no hablar de sus citas
en varios idiomas que convertirían a cualquiera en políglota.
En esta noche, en este mundo[v]
A Martha Isabel Moia
en esta noche en este mundo
las palabras del sueño de la
infancia de la muerta
nunca es eso lo que uno quiere
decir
la lengua natal castra
la lengua es un órgano de
conocimiento
del fracaso de todo poema
castrado por su propia lengua
que es el órgano de la re-creación
del re-conocimiento
pero no el de la re-surrección
de algo a modo de negación
de mi horizonte de maldoror con su
perro
y nada es promesa
entre lo decible
que equivale a mentir
(todo lo que se puede decir es
mentira)
el resto es silencio
sólo que el silencio no existe
no
las palabras
no hacen el amor
hacen la ausencia
si digo agua ¿beberé?
si digo pan ¿comeré?
en esta noche en este mundo
extraordinario silencio el de esta
noche
lo que pasa con el alma es que no
se ve
lo que pasa con la mente es que no
se ve
lo que pasa con el espíritu es que
no se ve
¿de dónde viene esta conspiración
de invisibilidades?
ninguna palabra es visible
En una novela que se plantea el género novelesco desde dentro,
desde su propia esencia, la frontera genérica se traspasa con una naturalidad
que la convierte en lo que es, algo más que una novela o, LA novela.
Basta con ver la cantidad de escritos y textos que dejó en
herencia sin publicar, las decenas de conferencias literarias y solidarias, las
miles de horas de conversaciones para entender que alguien así debía dedicar
mucho tiempo a la escritura y, por lo tanto, a reescribir.
Cortázar dijo que después de esta novela: «En Rayuela he roto tal
cantidad de diques, de puertas, me he hecho pedazos a mí mismo de tantas y de
tan variadas maneras, que por lo que a mi persona se refiere ya no me
importaría morirme ahora mismo». Si hubiera sido su última o su única
novela, el fenómeno Rayuela y el
fenómeno Cortázar serían más incomprensibles de lo que son. Tanto en su época
como en la nuestra, lo que más duele es que haya gente que publique y no
podamos hacer nada porque sea, en verdad, su única y última novela.
No creamos que en su época no existían besellers. Cierto que no en la ingente cantidad de ahora que
convierten la literatura en un arma tan alienante como la televisión. Es
difícil luchar contra eso, pero alguien como Cortázar o cualquiera que se
precie de escribir más allá de los mercados, no está aquí para luchar sino para
hacer de la literatura un instrumento a favor de y no contra.
Precisamente Vargas Llosa criticó injustamente el compromiso de Cortázar
con sus ideas políticas. Alguien capaz de escribir Rayuela no podía renegar de la realidad, de su vida, de todo lo que
lo había conformado como persona capaz de utilizar el lenguaje para comunicarse
con el resto del mundo.
Cortázar no era Oliveira. Tal vez lo fuera algún día, pero no
era un arquetipo, era un tipo genial sobre el papel y fuera de él, como el
propio Vargas Llosa también ha dicho.
Marito fue
siempre una de las amistades latentes y profundas de Julito, a pesar de los pesares: «Pienso con algo que se parece al asco en los que le reprochan a Mario
Vargas Llosa que viva en Europa o que se indignan porque yo asisto a un
congreso cultural en La Habana en vez de ir a dar conferencias en Buenos Aires»[vi]. Todo el mundo tiene
derecho a evolucionar en sus ideales políticos; lo que me parece detestable y pienso en ello con algo que se parece al asco es en asumir la tesis católica,
capitalista y colonialista (perdón por la repetición) de haz lo que yo digo
pero no lo que yo hago.
Al final de su vida Cortázar dedicó gran parte de su vida a
exponer de una manera clara sus ideales y a luchar por los derechos de una
Latinoamérica libre del capitalismo feroz. Hoy, ya en el siglo XXI no creo que
nadie pueda dudar de cuánta razón tenía al preocuparse por un mundo que se
deshidrata como efecto secundario del consumismo más salvaje y, lo que es peor,
la pasividad, el parasitismo en el que vive inmersa la mayor parte de la
población mundial, al menos de la que vive en la parte occidental y “adelantada”,
porque la mayoría del mundo, no nos engañemos, sigue muriendo de hambre y sed
en sus países natales, esos a los que vamos a expoliar para sacar el coltán que
nos permite renovar nuestro smartphone
cada seis meses.
Cortázar fue un escritor (casi siempre intento hablar de él en
presente; para mí siempre ha estado, está y estará, siempre será alguien que
anda por ahí) de cuentos fantásticos, pero eso no implica que viviera fuera de
la realidad. Todo lo contrario. Reflexionó mucho y bien sobre las técnicas del
cuento breve en general y fantástico en particular, más allá de las etiquetas
genéricas que le queramos poner, «en un
tiempo en que las etiquetas y los géneros ceden a una estrepitosa bancarrota»,
y lo hizo «De una manera que ninguna técnica
podría enseñar o proveer», diciendo que «el gran cuento breve condensa la
obsesión de la alimaña, es una presencia alucinante que se instala desde las
primeras frases para fascinar al lector, hacerle perder contacto con la
desvaída realidad que lo rodea, arrasarlo a una sumersión más intensa y
avasalladora. De un cuento así se sale como de un acto de amor, agotado y fuera
del mundo circundante, al que se vuelve poco a poco con una mirada de sorpresa,
de lento reconocimiento, muchas veces de alivio y tantas otras de resignación»[vii].
Hoy es el —como a él le gustaba decirlo— Apio Verde Tu Yú número 100 de Julio Cortázar. No es casual, no es
real, no es fantástico.
Estoy terminando esta línea. No se culpe a nadie.
[i] GUIBERT, Rita. 7
voces. Los más grandes escritores latinoamericanos se confiesan con Rita
Guilbert. París, enero de 1968.
[ii] TERRONES, Félix. La
búsqueda como motivo en Rayuela de Julio Cortázar. Revista hispanoamericana
de literatura, 2008, Vol. 9-10, pp.283-303.
[iii] TERRONES, Félix. Op. Cit.
[iv] CORTÁZAR, Julio. Del
sentimiento de lo fantástico en La
vuelta al día en ochenta mundos. México, Siglo XXI, 2007 (1967), p.73.
[v] PIZARNIK, Alejandra. Textos de sombra y últimos poemas.
[vi] Life en español,
Chicago, vol. XXXIII, nº 7, 7 de abril de 1969. Y en Papeles inesperados, Madrid, Alfaguara, 2009.
[vii] CORTÁZAR, Julio. “Del
cuento breve y sus alrededores”. Último Round, México, Siglo
XXI, 1969, pp.35-45.





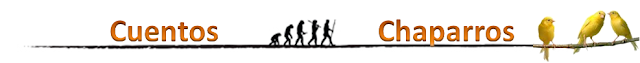


No hay comentarios:
Publicar un comentario